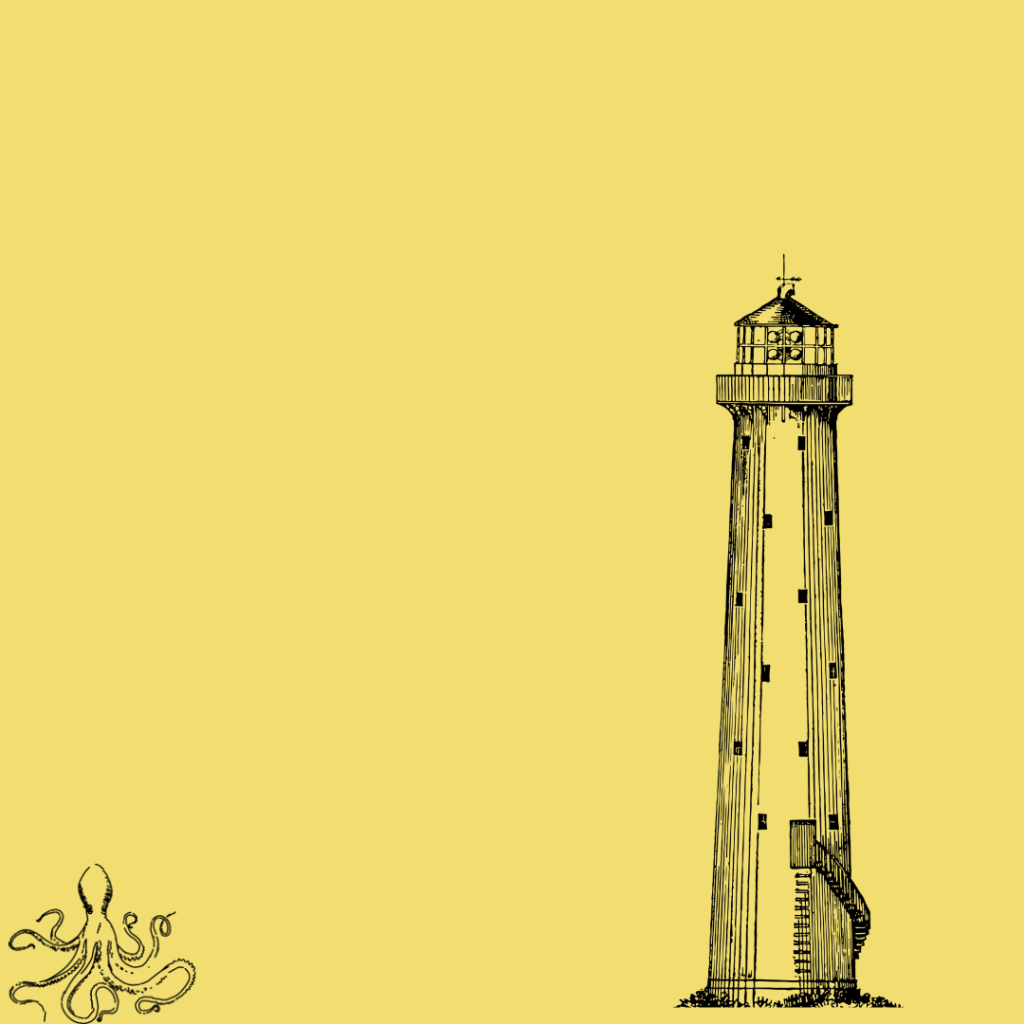
La calle Rojas, llena de negocios con cacharros colgando de las vidrieras, le parecía una zona extraña, irreconocible. Recordó la llamada, esa voz firme de mujer, que lo obligaba a llegar a la esquina de Rivadavia. Encontrá al pibe en la puerta de la casa de electricidad, dijo. No te olvides de lo que tenés que llevar. Va a usar una camisa a cuadros, con manchas y un pantalón marrón descolorido, continuó. Debía ser a la nochecita. Repitió una vez más nochecita y René. Así se llama, sabe todo lo que hay que hacer. Te va a acompañar. La mujer cortó. No esperó respuesta.
Una vez que estuvo frente a René esperó a que terminara de contar unos billetes. Se miraron. Guardó la plata en el bolsillo y con la manga de la camisa se limpió los mocos que le colgaban. Doce años más o menos. Los necesarios para dominar la calle. Desde hace rato que te espero, lo dijo a manera de saludo. Los adultos siempre estamos dispuestos al agravio cotidiano, pensó. Me hablaron de vos, dijo el hombre grande. Me llamo Zacarías y necesito que me guíes. Me dijeron que me conducirías. Se miraron fijo. Celeste siempre me trae clientes. Es muy buena, conmigo. Casi una madre. Se rio.
Zacarías metió la única mano libre en su bolsillo. La otra le colgaba de una venda. Había traído dinero. Trajiste mucho. El viaje sale caro. René hablaba con una voz metálica, parecida a la de la mujer. Serían una banda. La ciudad crea falsos prójimos por necesidad. El sudor y el olor a meo del pantalón de René hicieron que Zacarías diera un paso atrás. El pibe se asustó y manoteó un martillo que tenía a un costado. Viniste por algo. Si me vas a pegar, es mejor que me mates. Sin mí, no vas a poder bajar, ni poder arreglar nada. Conozco la gruta para llegar al encuentro. Primero la plata, afirmó.
La gente que esperaba los colectivos se preocupaba más por los horarios que por fijarse en un pibe que contaba billetes delante de un hombre grande. Nadie se mete con los negocios de la calle.
A Zacarías lo sacaron de la casa una noche de verano. Pasó el tiempo. Lo subieron a un auto particular. Dos hombres le hablaron de una deuda por un terreno en el conurbano, en Máximo Paz. Después de que el coche se detuvo, entró a una casa. Lo recibió un tipo de traje que hizo una seña para que los hombres los dejaran solos. Había una carpeta de papeles sellados y un título de propiedad. Era el momento para ajustar la deuda o deshacerse de la propiedad. Zacarías prefirió pagar. Pidió tiempo. El hombre de traje aceptó el trato.
La historia venía de tan lejos como la traición familiar. Un cuñado le había sacado todo. Quedaba esa porción de tierra, sin casa ni alambrada. Deuda de juego.
Tuvo que buscar el dinero y esperar el momento de venganza. Vendió lo que pudo: un par de cuadros, vajilla importada y pidió un préstamo a un judío de Once que lo miró con una sonrisa cuando Zacarías aceptó la usura. En ese momento, hubo un cheque. Todo se había pactado en las sombras, bajo una luz amarilla que apenas iluminaba el tajo en la mejilla del judío. Una deuda de juego, como la tuya, le dijo.
A los dos días, volvieron a encontrarse. Zacarías agarró el fajo de billetes que le alcanzaba. Le pareció ver sangre en la mesa del judío. Cuando le dio el dinero, el dueño de la deuda, se arremangó el saco. La luz amarilla mostró un corte a la altura de la muñeca, una herida que no iba a cerrar hasta el momento del saldo. Así era la ley del dinero que se daba como deuda; quizás hubiera sido necesaria una sutura. Una ganancia desmedida también es desventaja para quien presta aquello que le sobra. La sangre también es un exceso de codicia.
Zacarías cerró la puerta de calle. El judío no lo acompañó. Una vez lejos de la casa se cercioró su muñeca. Le llamó la atención dos puntos rojos en hilera. Con algo se había lastimado, seguro. Quiso limpiarse con un pañuelo. No salían. Rozaban la manga de su camisa y manchaban su puño.
Subió a un taxi. No se animaba a volver en colectivo. Se sujetó con el pañuelo. Lo anudó fuerte mordiendo los bordes con su boca. No había llegado a la parada. Una gota espesa atravesaba ese lazo improvisado. El chofer lo miró por el espejo. Me corté con un cuchillo, dijo antes de que le ofreciera llevarlo a un hospital. Con un poco de gasa y alcohol va a ser suficiente. No dejaron de mirarse: la desconfianza arrastra cualquier acto de compasión.
No hubo jabón ni higiene en el lavatorio. Pensó en el judío y su herida. Alguien debía suturarlo. Cómo explicar a la enfermera de guardia, el corte y que todavía se mantenía en pie. No irían a realizar ninguna intervención sin un análisis de sangre. Algo lo aterró. Pensó en el prestamista y el pago de su deuda. Pensó en sus días de campamento y en el hecho de hacer un torniquete a la altura de su hombro. Rompió una sábana para tener más tela, por las dudas.
Su brazo había quedado enroscado con una sábana con flores azules. Por lo menos, no salía más sangre. Se ajustó el brazo con un pañuelo al cuello. Se había caído, explicó. Pagó su primera deuda. Faltaba el resto. Lo miraron con lástima. Sostuvo los papeles con la única mano que le quedaba libre. Con la otra garabateó una firma.
Pensó que la tierra también se conquista con sangre. Se sentó en el comedor de su casa con el brazo levantado. En la mesita del baño había apoyado la tijera, el alcohol y los pedazos de sábana. Algunas gotas húmedas se ensanchaban en su brazo.
Sonó el teléfono.
René le hizo una señal para empezar a caminar. El pibe habló poco. Se pararon en la primera bocacalle, frente a una rejilla. Se arrodilló frente al redondel de hierro sucio y silbó con fuerza. Puso el oído cerca del hueco. Escuchó la respuesta y con los dos brazos hizo rosca con la rejilla. De adentro empujaron para recibir a los huéspedes. Ya eran tres: el del hueco, René y Zacarías con el brazo vendado.
Descender podría ser una salvación. Miles de prófugos había optado por bajar a otra superficie húmeda y oscura. La libertad había sido para los condenados la única posibilidad de visitar un mundo diferente del cotidiano. Cuando llegaron al final de la escalera, dieron un salto para caer en un subsuelo. No se vieron las caras.
Caminaron por un andén estrecho. Zacarías vio una luz. Escuchó un ruido de un vagón de subte. Iba a paso de hombre con poca luz y sin gente. Los pasos en la profundidad son lentos y con desgano. Había que bajar aún más, a una vía y atravesar unos durmientes. No había movimiento.
Se acercaron a la luz. Venía de una oficina de chapas. El hombre que guiaba la caminata le pegó una patada a la puerta para abrirla. No había nadie. René gritó, abrí que ya llegamos con el tipo. De adentro salió el judío con una valija de cuero. Todavía tenía sangre en el puño. Miró las vendas de Zacarías. A vos, te fue peor, dijo.
Hablaron de la deuda. René estaba al tanto de todo. El que guiaba se había quedado en la puerta. Zacarías vio él que llevaba una linterna. La apagaba y la prendía. En un momento, asomó la cabeza y en voz alta explicó que faltaba poco. En cualquier momento vienen. Apurate, Shylock. Se supo su nombre y su origen tan incierto como la literatura.
Zacarías se abrió, como pudo, el saco. Puso tres fajos de billetes arriba de un escritorio de acero. Todo era improvisado: el resto de una oficina de operarios de trenes. Unos mamelucos grises colgaban de un perchero.
El judío contó el primer fajo. El resto lo midió armando filas. Era tan dueño del dinero que sabía al tacto la cantidad exacta y cualquier adulteración del papel. La linterna del guía se prendió y apagó tres veces. Un ruido de motor los alertó de que quedaba poco.
Shylock le ordenó a Zacarías que se quitara la venda. René acomodó las telas en su valija. No había sangre. Zacarías comprendió que el pibe había formado parte desde antes. Nada era casual. Los cuatro habían sido aliados.
A Zacarías no lo sorprendió que su sangre y la de Shylock pudieran ser la misma, una parte de un pago común y de origen espúreo como el vagón sin gente que se acercaba.

Guillermo Fernández (Buenos Aires, 1951)
Es Profesor de Lengua, de Literatura y de Latín. Ejerció la docencia en los niveles medio, terciario y universitario. Publicó los libros Sólo razones (cuentos, 2005); las novelas Nadie muere en un bello día (Del Dragón, 2010); El cielo de Lucy (2012); Polonio espía detrás del cortinado (2016); El recurso de la noche (2020). Estas últimas en la Colección Novela Viva de la Editorial Letra Viva. En el año 2018 publica Demonios en Jeppener (Editores Argentinos, 2018). Es miembro de Centro de Lecturas: Debate y Transmisión.
Debe estar conectado para enviar un comentario.