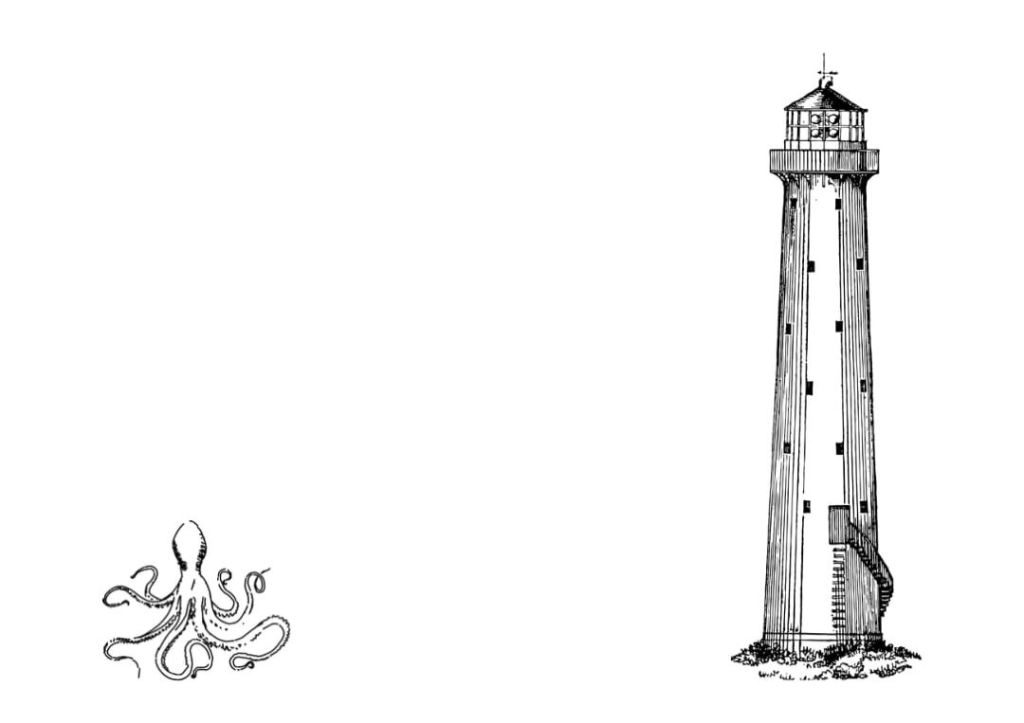
Yo tuve la corazonada, en verdad una punzada en el pecho, que me hizo doblarme. Salía de mi clase, miré el cielo y después el suelo y después pensé que iba a morirme ahí mismo delante de los alumnos y después supe que alguien más había muerto.
Enseguida llamé a Flora y le pregunté por Benito.
Llamé a Nadine. No me contestó y le mandé un mensaje que devolvió con una indiferencia de media hora. Vivía en Suecia y ahora de vacaciones hospedaba a nuestra madre. Estaban bien, había nevado.
A Benito lo abracé y lo llené de besos hasta que quiso ver dibujitos y pidió que dejara de molestar. Flora salía en bicicleta para comprar café y asistir a su curso de lírica. Entonces llegó el mensaje. Eran las cinco, o las cinco y media. Me escribía un tal Lorenzo. “Hola, soy Lorenzo, compartía pieza con Carlos. ¿Usted es Alejandro?”. “Sí”, respondí enseguida. “¿Le pasó algo?”. “Sí”, respondió. “Murió”. “Murió ayer de madrugada y estoy intentando comunicarme con tu madre”.
— Benito. Necesito que te quedes en la casa un ratito solo. Mamá llega en una hora. No abras la puerta.
— ¿Pasó algo, papá?
— ¿Recuerdas al Carlitos, el monito gracioso que una vez fuimos a ver?
— ¿Tu papá?
— No era mi papá, Benito.
— ¿Qué era?
— Necesito hacer algunas cosas y vuelvo en unas horas. ¿Me oíste?
— ¿Vas a salir?
— Hijo, aparta la mirada de la pantalla unos segundos y mírame.
— ¿Qué pasa, papá?
— No le abras a nadie, ¿está bien?
— ¿Viene alguien?
— Nadie. Flora llega en un cuarto de hora del coro.
— ¿Quién?
— Tu madre, “nenito”.
— No me digas “nenito” -dijo, mirándome.
— No abras la puerta y no mires cosas desagradables, ¿está ok?
— Ok, papá.
— Flora está enterada de todo.
— ¿Qué?
Desde Santiago hasta Junín de los Andes eran diez horas. Me subí al auto y empecé a andar. Recién ahí mandé el mensaje. “Flora, murió el Carlitos”. “Benito está con la tablet”. “Voy hasta Junín, al velorio, porque no hay entierro y mañana lo creman”.
El sol todavía ardía aunque eran más de las siete. Tenía mucho tiempo por delante solo. Puse música y me propuse, al ver las señales de la ruta, pensar poco en Carlitos y no pensar nada en mamá, que estaba en Malmö y no sabía cuándo llamarla.
De pronto salieron las primeras estrellas.
A los siete años, mamá presentó a su novio. Tenía los ojos negros y para adentro, como hundidos, y una barba oscura con unos pocos pelos blancos que sobresalían rectos hacia afuera. Tenía un poncho rojo. Vivía en una camioneta, porque no tenía casa.
— ¿No tienes casa, en serio? -pregunté al poco tiempo.
No necesito casa. Esta es mi casa mostraba una camioneta sucia.
— ¿Y dónde haces el pis y la caca?
— En el camino. Los inodoros son invento italiano, o francés, y aquí en Chile no somos franceses ni italianos.
— Tampoco somos indios.
— Mucho cuidado con las palabritas.
— ¿Vos sos indio? -le pregunté.
— ¿Y tú qué crees?
— Que no.
Nos llevaba a comer pizza con mamá y como Nadine tenía dos años y recién empezaba a hablar, repetía tuna-tuna-tuna para nombrar las aceitunas y a Carlos le decía lito-lito-lito porque él decía que lo llamaban Carlitos.
Mamá lo trajo a vivir con nosotros a las pocas semanas aunque papá había muerto de un cáncer velocísimo hacia poco más de un año. Mamá no se enojaba cuando Carlitos le contaba historias horribles a Nadine para hacerla dormir y conmigo dejaba que fuera recto y se me impusiera cuando lo desafiaba y le decía que él no era mi padre para hablarme así.
— No es tu papá, pero es el hombre que mamá eligió y lo vas a respetar.
— Delante tuyo, mamá.
— Delante y detrás.
— ¿Es tu novio para siempre?
— Es el hombre que elegí.
— ¿Y papá?
— Murió.
— ¿Y no lo extrañás?
— No va a volver por extrañarlo.
— Papá era serio.
— ¿Qué significa ‘serio’, Alejandro?
— No era brujo.
— Carlos tampoco es brujo.
— ¿Y qué es?
— Es sanador. Y hace muy bien.
— ¿A vos te sanó?
— Basta.
— Es un indio.
— Basta, Alejandro. Lo vas a respetar. Delante mío y detrás.
Después de unos meses cruzamos la cordillera y alquilamos una casa del lado chileno. Carlos tenía su espacio donde recibía gente y desde mi habitación se escuchaba a veces el tambor y llegaba el humo del incienso o las palabras fuertes que remataba con golpes en alguna parte del cuerpo de los visitantes. Sacaba malos espíritus, pero eso no era nada o era puro teatro y muchas veces después de los encuentros íbamos a comer pizza y él pagaba riéndose y diciendo “el muslo rojo, rojo, pobrecito el gordo Paz que da mucho para no sentirse solo”.
Nos mudábamos cada año o año y medio y Carlitos decía que éramos nómades a caballo, pero en verdad lo perseguían. Una vez se suicidó una chica adolescente que tenía migrañas y él le había hecho creer que era algo malo, que lo llevaba dentro, en el cuerpo, algo que le crecía, y se terminó tirando a las vías. Otra vez un viejo le pagó con un auto y sus hijos querían cobrarse la estafa sacrificando a uno de nosotros, sus hijos.
Yo tenía diez años cuando le pedí a mamá que lo dejara y ella llorando me dijo que no podía, que no podía dejarlo y que se iban a casar.
— ¿Por qué te vas a casar con un tipo así? Eres inteligente, mamá. No te cases con
alguien así. No me hagas algo así. No nos hagas algo así. No, mamá.
Se casaron un año después.
Carlos prefería el lado chileno y yo no podía hacerme amigos porque las escuelas nos duraban nada y alguien sin amigos es alguien perdido en sí mismo y yo estaba perdido en mí mismo. Por eso quizás le pedí que me enseñara qué hacía.
— ¿Tú quieres saber qué hago? ¿De repente curiosidad?
— Quiero saber por qué no podemos vivir en un solo lugar.
— Los indios de a caball…
— …la mierda los indios de a caballo.
— Puta, lejito -y mostraba el cinturón-. Por menos insolencia me daban harto guascazo. Déjame hablar con tu madre.
A veces decía que era su hijo y que tenía mano. A veces usaba mis dedos apoyándolos en la cadera o en las piernas o en la cabeza de alguien.
— El niño es bueno y es inocente.
Yo al principio no creía nada. Sólo le hacía caso.
— Aquí tenemos un problema, lejito, justo aquí. Ven, Alejandro. Pon aquí la palma.
Concéntrate. Y tú sigue hablando -le decía al visitante.
— Es que me duele.
— ¿Qué le duele?
— El cuerpo.
— No es el cuerpo.
— ¿Qué es?
— Usted, dígame.
— No lo sé.
— ¿Qué le duele?
— No sé. Si lo sup…
— Duele aquí, duele aquí -y apretaba una parte del cuerpo-. El niño va a curar ese dolor, pero nada se cura en silencio.
Tocaba el tambor, porque decía que nadie habla en el silencio.
— Necesito que cuente su dolor. Su dolor verdadero. Su profundidad. Su…
Al principio yo no creía nada, pero después algo empecé a creer. Veía cómo le agradecían, cómo salían de la habitación a veces rejuvenecidos, cómo volvían a las semanas dispuestos a hablar más de ellos mismos, más de algún dolor que los oprimía, y cómo Carlos les devolvía la esperanza de estar mejor.
Después empezó a darme dinero. “Te lo ganaste”, decía. “Es tuyo, pues”. A veces usábamos piedras calientes y a veces me decía que tenía que prender incienso, porque necesitaba fumar marihuana y después supe que siempre fumaba marihuana. Cuando cumplí quince me dejó probar.
Una mañana mamá entró a mi cuarto y la desesperó el olor. Le gritó a Carlos que era una ¡mala compañía!, y después le prohibió seguir llevándome con él.
Yo seguí fumando y no veía tan extraña nuestra vida y sí la de los demás, con padres que trabajaban en la minería o en la escuela, que se creían muy blancos cuando tenían la piel negra, o que se burlaban de mí porque andaba siempre con los ojos rojos y la lengua suelta. Decía barbaridades, como que Carlos era un curandero barato y que había matado a una chica.
Me frenó en seco cuando le llegó el rumor. No podía decir eso. Él no era un curandero, primero. Tenía que ser más serio. Ya no tenía diez años. Estaba por cumplir dieciséis. “Ya eres casi un adulto, hueón”. “Ya no eres un nenito”. “¿Qué tienes en la cabeza?”. “¿Puta, le estuve enseñando a un animalito todo este tiempo?”.
— No soy un animalito -lo empujé y me empujó.
— Le enseñé a un animalito.
— No me enseñaste nada.
— ¡Respétame, hueón! -empezó a sacarse el cinturón.
— Sos nadie.
— ¿Ah sí, ah? -tenía el cinturón en la mano y lo agitó.
— Nad… -y me golpeó.
— ¿Qué haces?
— ¿Crees que no me doy cuenta?
— Ay. Ay. Ay.
— ¿Necesitas que te golpeen? ¿Es eso?
— ¡Basta!
— Los hueones aprenden así, como los mulos. Si no se vuelven maricones.
— No soy maricón.
— ¿Esto querías?
— ¡No!
— ¿Esto querías?
— ¡No quiero esto!
— ¡Puta, cierra entonces la boca de una vez!
Seguí viviendo con ellos otro año y cuando cumplí los diecisiete me fui solo a Santiago. Conseguí que me dieran un dinero que alcanzaba para tener un tiempo de soltería y búsqueda laboral.
Conocí a Flora en una fiesta electrónica. Le encantaba que fuera argentino y decía que a sus padres también les iba a gustar, porque no tenían ningún prejuicio. Pasábamos las noches fumando marihuana de pésima calidad. Estudiaba medicina pero le gustaba cantar. Pocas semanas después quiso llevarme a una reunión con su familia, y me advirtió: “mi papá viajó dos veces en helicóptero con la presidente”.
— ¿Con Bachelet?
— Sí.
— ¿Y por qué?
— No sé por qué.
— ¿Y por qué me lo cuentas?
— No sé por qué, pero no quiero que te sorprendas.
Unos días antes, me pidió que mintiera y dijera que estaba haciendo “estudios en la universidad”.
La casa tenía siete baños y eran nueve hermanos. Flora me llevaba de un extremo al otro y en un momento se desentendió por buscar vasos y vajilla. Su padre se me acercó. Estábamos debajo de una escalera y preguntó dónde había conocido a Flora.
— En una fiesta -dije.
— ¿Una rave?
— Sí.
Después preguntó qué hacía y dije que quería estudiar psicología, pero todavía no había empezado. “Tengo un amigo muy íntimo que acaba de abrir una universidad aquí en Santiago, si te interesa”.
A mamá y a Carlitos los veía una o dos veces al año, cuando viajaba al sur, en las navidades, o cuando venían a verme y ayudarme con dinero. Nadine se había ido a Suecia y trabajaba como programadora. Por mail me contó que Carlos había embarazado a una empleada doméstica y con mamá se habían separado. Y que mamá juraba que nunca iba a darle el divorcio (era su cuarta mujer, la que más le había durado) para que no pudiera engañar a nadie más.
Estacioné el auto cerca de la casa velatoria. Amanecía. En Junín habíamos pasado unos pocos años en la infancia y como el rayo llegó la imagen de mi madre manejando el primer Fiat y yo de niño limpiando la escarcha tirando agua caliente con el auto en marcha.
El lugar era discreto y al entrar no reconocí a nadie. Enseguida se acercó una mujer.
— Tú eres Alejandro. Tienes la misma carita inocente. Yo soy la hermana del Carlitos –una señora con mucho pelo y canas, cara ancha y arrugada, ojos rojos de llorar–. Gracias por venir.
— No es nada. Quería venir. Lo lamento mucho –la abracé.
— Ya lo sé.
— Lorenzo me contó que Carlos murió en la ruta.
— Cerca de Pucón, yendo a Santiago.
— ¿Iba a Santiago?
— Isabela, acércate –le gritaron desde el otro rincón y la mujer se disculpó–. Perdón pero tengo que ocuparme –me abraz–-. De nuevo, gracias.
Llegó un hombre calvo y bajito, con camisa de jean y pantalón de cuero negro.
— Alejandro, soy Lorenzo –me saludó dándome la mano y enseguida nos abrazamos.
— ¿Qué tal? Gracias por avisarme.
— Al revés, fue mi obligación. Viví con el Carlitos los últimos dos años y lo conocí en serio bastante. Quise mandarle también un mensaje a tu madre.
— ¿A qué iba a Santiago? –le pregunté.
Pareció dudar o desconcentrarse. Después se afirmó para decir.
— Iba a Santiago a muchas cosas, pero también para hablar contigo y que hables con tu madre. Carlitos quería volver a casarse.
— ¿Ah sí, ah?
Busqué el cajón y vi cerca a una mujer joven y morena.
— Esa es Catalina. Todos aquí estamos muy tristes por Carlitos. Anteayer tenía muchos planes. Estaba corriendo como siempre. Y como siempre, riéndose.
— ¿Seguía trabajando?
— Todos los días tenía sus visitas y pedía que me fuera. “Estas cosas sólo pueden hacerse en soledad”, decía.
El cajón, vi al acercarme, antes de irme, estaba cerrado. “Se cayó treinta metros por un precipicio y terminó desfigurado”, agregó Lorenzo.
De nuevo la ruta.
Tenía hambre y llevaba dieciséis horas de ayuno. Manejé un par de kilómetros hasta una estación de servicio y paré. El sándwich de jamón me devolvió a la vida.
“Cómo estás?”, preguntaba Flora con un mensaje. “Bien. Necesité venir”, le respondí.
“Benito está bien”, escribió. “Estoy volviendo”.
“Fue muy irresponsable lo que hiciste”. “Benito tiene siete y vos estabas por llegar”. “¿La puerta cerrada? ¿Si pasa algo?”.
“No pasó nada”, escribí. “Volvé con cuidado”.
Llegué a casa con Flora y Benito durmiendo en la cama matrimonial, ya de noche. Había manejado veinte de las últimas veinticuatro horas. Me desnudé y me bañé.
Con el día comenzado y Flora y Benito desayunando me levanté de la mesa y llamé a mamá, para contarle que había muerto Carlitos.

Mariano Terdjman (Buenos Aires, 1980).
Licenciado en Letras por la UBA. Publicó el libro de cuentos ¿Vos estás segura de lo que vamos a hacer? (Letra Viva, 2012). Escribió artículos y textos para distintas revistas. “Carlitos” forma parte de un nuevo libro de próxima aparición.
Debe estar conectado para enviar un comentario.